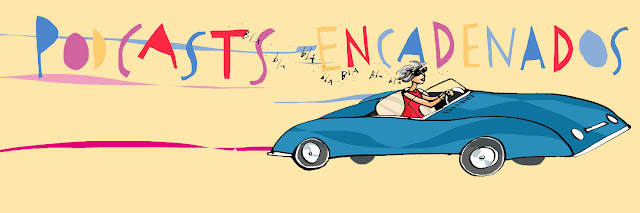2022 me está atropellando. Me siento como en esos dibujos animados en los que el protagonista corre y corre tratando de alejarse del coche que le persigue, o el toro, o el gato y nunca consigue poner la distancia suficiente como para sentirse relajado, a salvo, y pensar. He conseguido leer bastante pero a duras penas he logrado escribir en mi cuaderno sobre mis lecturas, pero aquí estoy, fiel a mi deber como bloguera.
Al lío que hay tela que cortar.
Mientras languidecía por el covid, Nuria Perez, ¡gracias, amiga! me envió La canción de NOF4 de Raúl Quinto. En varias ocasiones me había hablado con entusiasmo de este libro y me pareció una buena opción para empezar el año lector. Raúl Quinto cuenta una historia de no ficción fascinante, la de Fernando Oreste Nameti, un hombre con esquizofrenía que paso la mitad de su vida en un manicomio (ya sé que ahora no se llaman así pero dónde estuvo Oreste era un manicomio) en Volterra. Allí se dedicó durante años y años a escribir con la hebilla del cinturón de su uniforme en las paredes del patio al que les sacaban a pasear. Allí escribió páginas completas, hizo recuadros que rellenaba con letras, historias y dibujos. Una sucesión de frases, palabras, historias del espacio, de bombas, de búsquedas, algún recuerdo de cuando fue feliz, de los pocos momentos en su vida en que rozó levemente la felicidad. Oreste escuchaba voces que le dictaban lo que escribía y escribía porque era lo único que tenía. Nunca le visitó nadie, nadie le escribió, nadie preguntó por él. Su muro y su escritura era lo que era. Nada más. Ese muro, su canción, como la llama Quinto, fue salvado y nos ha llegado gracias a la amistad con uno de los celadores que le cuidaba. Un hombre, interesante también, que vio en la desesperación escritora de Oreste algo que merecía la pena preservar. Partiendo de esta historia alucinante, Quinto reflexions sobre el valor de la escritura, sobre la necesidad de poner nombre a las cosas, de dejarlas grabadas, y sobre otros locos que también sintieron esa urgencia.
Es un libro interesantísimo pero no es una juerga. Se te encoge el corazón pensando en la desesperación interior de Oreste aunque, quizás, él nunca la sintió. Esa sensación de desconocer por completo al otro también está muy presente en el libro.
«Se escribe para decir sin estar. Para decir sin hablar. Para enumerar las posibilidades del mundo y dejar memoria. Para comunicarse con los dioses y con los espíritus de las bestias. Contra la marea del tiempo y el viento que todo lo arrastra. Contra el miedo y la angustia. Escribir es decir: aquí estuvo alguien y te está mirando a los ojos ahora. Se escribe para ser fuera del cuerpo y continuar ahí después de haberse ido. Para hablar con los muertos y con el futuro. Para hablar con los muertos del futuro. Para poder entender lo que no se puede entender y poder callar para siempre. De esa necesidad pudo venir la escritura. Tal vez. Sí. Para poder estar callado y hablar sin parar en la gran conversación sin nombre».
Obra maestra de Juan Tallón ¡redoble de tambores! fue la segunda lectura del año. Advierto que como Juan y yo somos amigos a lo mejor mi crítica no os resulta convincente pero ese es un problema que tenéis vosotros, no yo. La nueva novela de Tallón acaba de salir, está en todas partes y os vais a hartar de verla. A muchos os encantó Rewind (los que no la hayáis leído, ya sabéis) y creo que os gustará Obra Maestra. No se parecen en nada ni tienen nada que ver.
Obra Maestra es una novela que parece, y que me temo que es algo que Juan se va a hartar a desmentir , una obra de no ficción. El talento de Juan está en a partir de un hecho real, la desaparición de una escultura de Richard Serra de más de treinta toneladas de peso y la reacción de incredulidad que esto provoca, construir un relato con más de ochenta voces reconstruyendo el pasado, la desaparición y el presente de la obra que no existe. Por las páginas de la novela aparecen funcionarios, policías, Richard Serra, ministros, directores de museos, empleados alemanes de fundiciones, poetas, jueces, pintores chiflados, escritoras intensas, editoras, críticos de arte, galeristas... todos con una voz diferente, un tono y una vida real que roza en algún momento a la escultura o su desaparición. Obra Maestra es a veces una crónica de sucesos, otras un relato policiaco, una biografía, un sainete costumbrista, una serie de policías, una clase de arte. Lees pasando las páginas con prisa, con rapidez, como buscando al asesino, la solución y al mismo tiempo disfrutando el hecho de ir saltando de personaje en personaje sin mirar atrás. ¿Quién es este? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene que ver con la escultura? ¿Será este el que dará la pista definitiva? ¿Este es el ladrón? ¿Pero como fueron tan tontos? Madre mía, este es idiota. Como no quiero que mi amistad con Juan y mi admiración por este increíble trabajo de creación de voces obnubile mi criterio, confesaré que algún capítulo, alguna voz me ha aburrido y alegremente la hubiera saltado si no fuera porque pensaba ¿y si aquí está la pista? Mi recomendación, por supuesto, es que corráis a leer Obra Maestra. Si pensáis encontrar algo como Rewind os llevareis un chasco pero si lo enfrentáis con la actitud de «a ver que ha hecho ahora Tallón» os gustará seguro.
La edad del desconsuelo de Jane Smiley. Me ha gustado muchísimo, me ha parecido maravillo y lo devoré. Dave y Dana tienen 35 años, tres hijas y una clínica dental donde trabajan los dos. Tienen la vida encarrilada con trabajo, casa, hijas y una relación cómoda en la que navegan la vida. Smiley retrata a la perfección ese momento, que yo pasé, en el que no sabes bien que te pasa pero sientes un desconsuelo, una tristeza, una especie de angustia vital y te encuentras pensando ¿qué estoy haciendo? Yo siempre cuento que cuando tenía dos hijas, una de dos meses y otra de veinte, una casa maravillosa a la que nos acabábamos de mudar y un buen trabajo, un buen día empecé a llorar en el salón de mi casa. Allí me encontró el Ingeniero. «¿Qué te pasa?»«Pues a ver, tengo 32 años, dos hijas, una casa, un trabajo, nosotros, ¿y ahora qué?» El me miró muy serio y me dijo: «una plaza de garaje». No lo hizo con mala intención, simplemente él no había llegado aún a la edad del desconsuelo.
Es una novela que se lee del tirón, la empiezas y no puedes dejarla. Y es una novela que, probablemente, si tienes veinticinco no te guste o te deje indiferente. Para mí es también muy interesante que Smiley haya decidido contarlo desde el punto de vista de un hombre y como explica algo obvio que no está de modo decir: en una pareja hay cosas que no se dicen aunque se sepan porque no se quieren decir, porque en el momento en que se verbalicen empezarán a vivir entre las paredes de esa casa, de esa relación y será más difícil vivir con ellas que simplemente aceptarlas como fantasmas.
«Tengo treinta y cinco años y creo que he alcanzado la edad del desconsuelo. Otros llegan antes. Casi nadie llega mucho después. No creo que sea por los años en sí, ni por la desintegración del cuerpo. La mayoría de nuestros cuerpos están mejor ciudado y más atractivos que nunca. Es por lo que sabemos, ahora que -a nuestro pesar- hemos dejado de pensar en ello. No es solo que sepamos que el amor se acaba, que nos roban a los hijos, que nuestros padre mueren sintiendo que sus vidas no ha valido la pena. No es solo eso, a estas alturas tenemos muchos amigos o conocidos que han muerto, todos, en cualquier caso tendremos que enfrentarnos a ello, antes o después».
Me llamo Lucy Barton de Elizabeth Strout El día que lloré en la calle, antes de sentarme en el banco, me compré este libro en la Cuesta Moyano. Tengo otro de la misma autora, en inglés, sin leer en mi estantería pero daba igual, lo vi y lo compré. Podía haber corrido la misma suerte que su compañero pero llegó en el momento perfecto y con el peso perfecto para ser libro de maleta a Berlín. Me llamo Lucy Barton es una novela torrente con rápidos y lugares de calma. Estos últimos transcurren mientras la narradora, Lucy Barton, está ingresada durante nueve semanas un hospital en Nueva York. Su madre, sin nombre, (es la madre de todos) se presenta en el hospital. Hace años que no se ven, y entre ellas se entabla una conversación llena de silencios, de cosas que no se dicen pero también de tardía compresión mutua. Soy de la opinión de que el mito ese de que las madres son las que mejor nos conocen es, en muchos casos, mentira y que de producirse ese conocimiento no se da cuando los hijos tienen 3, 4, 16 o 20... es algo que llega después, casi al mismo tiempo en el que tú empiezas a intuir que tu madre es un ser completo, lleno de matices, experiencias e ideas que no tienen nada que ver contigo.
A veces de forma lineal, a veces en espiral o a saltos, la narradora nos lleva por su vida saltando de evento en evento, mostrándonos su vida pero como si la viéramos a través de un cristal empañado: vemos lo que pasa pero sin nitidez. Lucy Barton nos cuenta qué pasó pero el porque se queda siempre ahí.
Es un libro triste, amargo, lleno de cosas que no quieres saber. Y sí, lo recomiendo.
«Pero cuando veo a los demás andando con seguridad por la calle, como si estuvieran completamente libres del terror, me doy cuenta de que no sé como son los demás. Hay mucho en la vida que parece una especulación».
En Berlín conocí a Mara Mahía. Quedamos en la esquina de una plaza cerca de nuestro alojamiento. No sabía como iba a ir la cosa, pero allí estaba con una gran sonrisa, un gorro de lana y regalos. Entre los regalos estaba Calcetines de perlé, su último libro. Durante la comida me dijo: no te va a gustar, es una completa...(Ahí, me asusté porque pensé que me iba a decir cursilada)... gamberrada. Respiré tranquila. Siempre mejor una gamberrada que cualquier cosa cursi.
Esta brevísima novelita, la leí en un ratín en el vuelo de vuelta, cuenta la historia en primera persona de Enriqueta, una niña que celebra su duodécimo cumpleaños en la primera página del libro. Ahora que lo escribo, Enriqueta y sus dos amigas, Juanita y Pepita, están también en una edad de desconsuelo, en la que llega primero, en ese momento en que no eres ni adulto, ni niña ya y en que no sabes quién eres ni que quieres hacer ni comprendes lo que hacen los adultos. Cada amiga tiene una historia familiar diferente, tan diferente que tú sabes que cuando crezcan es posible que esas historias las separen pero, a la vez, esa misma diferencia es la que las mantiene unidas porque las empuja a que lo más importande de sus vidas en ese momento es su amistad. Con doce, trece años, no hay nada mejor que tus amigas, nada que te haga sentir más segura y comprendida o eso quieres creer.
La novela está ambientada en noviembre de 1976, cuando en España todavía todo era oscuro y áspero pero empezaba a intuirse algo de luz. Mara retrata bien la época, el ambiente, reconoces el colegio de monjas, la vida con los vecinos, los curas siempre presente, el machismo común y rutinario como caldo de cultivo, hasta la emoción de la televisión. Consigue además y esto es un mérito increíble que resulte creíble la voz de una niña de doce años sin que resulte ni cursi, ni almibarada, ni redicha ni pedante ni ridícula. Esa niña de doce años podría haber sido yo. En esto me recordó al protagonista de Malaherba de Jabois.
«Durante semanas, cada vez que escuchábamos un tumulto, Juanita se ponía a temblar. Por eso dije que no tuviera miedo, que no se preocupara, que no va a haber gatuperio, n ni bofetones, porque yo nunca cuento nada. Puede que solo sea una niña, pero sé que hay momentos que dan tanto frío que no vale la pena recordarlos. Instantes que no se escriben, ni se comentan con la almohada».
Leed Calcetines de perlé y leed Secretos. Mara es una autora maravillosa que os encantará descubrir.
Tengo otro libro que también empecé en enero y que creo que abandonaré mañana pero esto ha quedado largo así que lo dejo para los encadenados de febrero.
Y con esto y esperando que en algún momento nos devuelvan el invierno que nos han robado, hasta febrero.